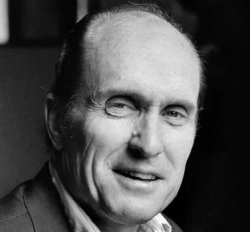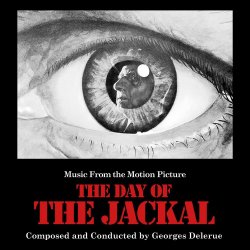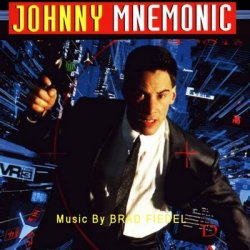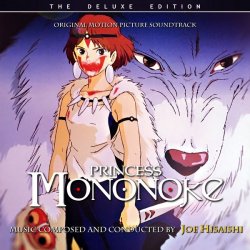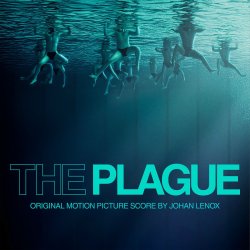La frase, está claro, es una exageración, pero revela un estado de ánimo y encierra una buena parte de verdad. La exageración proviene, sin duda...
La frase, está claro, es una exageración, pero revela un estado de ánimo y encierra una buena parte de verdad. La exageración proviene, sin duda, del típico y tópico nacionalismo francés -¿habrá que recordar la nacionalidad de Chauvin?-, pues que duda cabe que el aficionado francés podía ir al cine a ver películas que no fueran obra de esos “grandes cineastas”. La parte de verdad está en que se trata de integrantes de cineclubs, atacados cotidianamente por una crítica parcial y documentada – en el sentido de apoyarse siempre en datos para la historia-, para la que los “grandes cineastas” eran siempre los citados y otros similares, a ser posible, cuando no siempre, europeos, y siempre autores de obras trascendentes y trascendentales. Y esa parte de verdad se complementa con la verosimilitud de que gentes orientadas así en la fabulosa selva del cine quedaran verdaderamente trastornados ante las imágenes de “A bout de soufle”, precisamente todo lo contrario de cuanto se les había enseñado, de cuanto habían comprendido, de cuanto habían estimado. (Al margen de su propio valor cinematográfico, la Nouvelle Vague trajo al mundo del cine, o mejor, al mundo intelectual del cine, una revaloración absoluta del cine americano, no sólo por lo que sus películas tuvieron de homenaje a una manera de hacer cine, sino también en cuanto a la Nouvelle Vague, tuvo de renovación de la crítica de cine).
De todas maneras, es difícil -sobre todo para los que en el terreno de la crítica nos movemos ya en unos ambientes influidos por la Nouvelle Vague- captar toda la importancia del fenómeno, y al margen de las coordenadas extracinematográficas que, en buena parte, lo hicieron posible- V República, Malraux, avejentamiento de los consagrados, manierismo de la “qualite”, presupuestos cada vez más voluminosos-, es evidente que no hubiera podido producirse de no haberse planteado previamente cierta heterodoxia crítica, cierta previa revalorización crítica de lo específicamente cinematográfico, frente a la habitual y ortodoxa postura de una crítica apoyada o en valores literarios o en postulados ideológicos, crítica, que naturalmente, gritó escandalizada ante las primeras películas del grupo, que marchaban en direcciones inesperadas.
Por otra parte, esa crítica estaba todavía rumiando el impacto del neorealismo e incluso dogmatizada tan sólo en ese terreno, buceando mensajes, diagnosticando “prises” de conciencia, estructurando simbolismos, precisando alienaciones; y al encontrarse con un cine hecho para el cine, con películas que se justificaban en sí mismas, buscaron apelativos de urgencia, y optaron, o bien por el despego absoluto sobre las bases en que se cimentaba su postura, o bien por etiquetar de “novedoso” lo que, en verdad, sólo relativamente lo era.
Porque la novedad de la Nouvelle Vague podía serlo para los socios de los cineclubs o para los críticos anquilosados, pero no lo era para los espectadores de cine por las buenas, para los que, despreocupados de una crítica inepta seguían acudiendo a las salas de espectáculos a ver películas cinematográficas, al margen de su mensaje, de sus simbolismos, de su alienación: a gozar con la visión de unos seres humanos que resolvían sus problemas y los vivían ante ellos. Entonces fue cuando los críticos – aprovechando cierta frase entonces muy en boga en Francia- llamaron “cinema de papá” a lo que hasta entonces habían adorado; naturalmente, en la confusión calificaron sí a ciertas películas que, si eran algo, eran antecedentes clarísimos de la postura de la Nouvelle Vague.
La gran diferencia del cine de los Nouvelle Vague con el cine, que a su aparición en las pantallas, constituía el “non plus ultra” para los habituales críticos franceses, estaba en que los de la Nouvelle Vague hacían cine como respiraban, lo llevaban en la sangre y tenían que darle salida a través del cine. Sus películas no podían entenderse más que en la película, proyectándose en una pantalla, y nunca constituyendo cualquier otro medio de expresión.
Estaban hechos para el cine y para expresar en cine, con arreglo a una prosodia, una sintaxis, una gramática cinematográfica. Y no porque fuesen a escribir con la cámara – se inventó entonces, también, aquello de la “caméra stylo”-, que sería una forma de hacer literatura, sino porque querían vivir a través de lo que la cámara recogía. Buscaban la realidad cinematográfica, única manera de recoger la realidad, pero no se preocupaban por obtenerla a través de la reglas previas del realismo, máxime cuando ese realismo venía condicionado por falsillas ajenas al cine: política o literatura.
En realidad, sus maestros tampoco estaban muy lejos. En algunos casos, estaban en las pantallas: Hitchcock, Ford, Hawks, etc. Estaban en la lista “oficial” de los críticos habituales, Rossellini, aunque acaso tergiversando o acusado ya de “decadencia”. Estaban al alcance de su mano, Renoir, “condenado a muerte” por la crítica, que no había sabido la vida, la esperanza y el saber que encerraban, por ejemplo, “Elena y los hombres” o “French Can Can”. Sus maestros eran uno solo: el cine, el buen cine, bastándose a si mismo cuando lo hacen gentes que lo llevan en la sangre. La Nouvelle Vague hacía renacer en Europa el cine hecho para el cine.
Lo más chocante resulto ser que, sin partir del realismo, las películas de la Nouvelle Vague recogían la realidad, es decir, la vida, más que aquellas otras que estaban planteadas casi exclusivamente con ese fin. De golpe, unas gentes francesas reales vivían en la pantalla ante los espectadores, con problemas verdaderos, moviéndose de verdad, respirando, amando… Unas gentes que todos conocían irrumpían en la pantalla, verdaderos, auténticos, sin trucos. El fenómeno cogió al público de sorpresa y las reacciones fueron muy variadas: en su conducta, a consideraciones previas que les redujesen a puros esquemas, Belmondo no era, en “A bout de soufflé”, ningún arquetipo, ningún ejemplo, para el bien o para el mal; era, simplemente., Estaba allí, vivo, fruto de un espacio y un tiempo, y captado por la cámara en un espacio y en un tiempo. Y lo terrible – yo no soy quien lo dice, naturalmente- es que estaba vivo, también fuera de la cámara, fuera de la pantalla. Por eso no venía a escandalizar, sino a vivir ante los ojos de los espectadores.
Frente al realismo amañado, aparecía la realidad. El que tuviera ojos, que la viera, si quería, o que se diese puñetazos en ellos- la frase de Miguel Rubio viene aquí como anillo al dedo – si no quería verla y prefería encerrarse, continuar encerrado, en esquemas, símbolos y mensajes, por mucho tono avanzado que con ellos se diese. La realidad de una familia estaba en “Los cuatrocientos golpes”, también. De golpe, entraba Francia en Francia, a través de las pantallas, con unas películas que, por otra parte, no querían ser más cine, es decir: vida recogida en vivo por una cámara, y no ejemplificaciones ni moralizaciones. Cine al servicio de todo, o al servicio de nada, según se entienda, pero cine y cine vivo, con seres vivos moviéndose, amando, muriendo, sufriendo, gozando.
Un cine que, por añadidura, no rompía ningún molde verdadero, aunque rompiese con falsas e inevitables ataduras circunstanciales. Un cine que tenía padres reconocidos: todo el buen cine creado para el cine, en el cine y desde el cine. Muchas de las películas de la Nouvelle Vague van dedicadas, la mayoría están llenas de “homenajes” y de “private jokes”, hasta repasar dedicatorias, calar en esos homenajes y en esas bromas privadas para encontrar los antecedentes. La sorpresa está en que la “nouvelle vague” enlaza directamente -pasando sobre un montón de ruinas- con los que muchos llamaban, llaman y llamaron “Old Waves”.
Texto publicado en 1965 por MARCELO ARROITA-JÁUREGUI